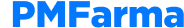Hasta hace no mucho no era extraño encontrarse con miradas de escepticismo en las reuniones de la alta dirección cuando el tema a tratar era la ética y el cumplimiento. No porque los asistentes consideraran que el tema era poco importante, por supuesto. El escepticismo tenía su origen en la percepción de que el impacto real de las herramientas disponibles en este ámbito -los códigos de conducta, por ejemplo- era entre escaso y nulo.
Todo ello a pesar de la abrumadora evidencia empírica que prueba precisamente lo contrario. La psicología social ha demostrado una y otra vez, a lo largo de las últimas cinco décadas, la importancia de las normas sobre la conducta del grupo. Y el impacto de los grupos sobre la conducta del individuo. Y no debemos olvidar que la tarea del responsable de cumplimiento o compliance officer es, en último término, influir el comportamiento de las personas.
Dan Ariely, reconocido autor y académico especialista en psicología económica, desarrolló hace algunos años un experimento que resaltó la importancia de las normas sobre la conducta de los individuos. Imaginen a un grupo de estudiantes a los que se somete a una prueba sobre, pongamos, sus habilidades matemáticas. En realidad, el experimento tiene como propósito medir su propensión a hacer trampas. Pero los participantes, por supuesto, no lo saben. En la primera versión del experimento, los estudiantes completan un test y lo entregan a un examinador presente en la sala. El examinador comprueba el número de respuestas correctas y les entrega la recompensa acordada por cada acierto. La segunda versión del experimento es similar, excepto por un detalle significativo; no hay un examinador en la sala. Los estudiantes –distintos en esta ocasión, por supuesto- deben comprobar ellos mismos las preguntas contestadas correctamente y recoger el premio. Sorprendentemente -o no- en esta segunda versión del experimento el número de respuestas correctas fue significativamente superior al de la primera. Alrededor de un 30%, si no me falla la memoria. Dado que los participantes eran personas razonablemente similares a quienes participaron en la primera modalidad sólo cabe deducir –y para ello no hace falta ser ganador de un Premio Nobel- que la ausencia de examinador acrecentó significativamente la propensión de los examinados a hacer trampas.
Pero lo verdaderamente interesante sucedió con la tercera versión del experimento. En esta ocasión, tampoco había un examinador en la sala. Sin embargo, había una importante diferencia. En esta ocasión, los participantes debían firmar una declaración en la que se comprometían a completar el examen limpiamente y de acuerdo al código de honor de la universidad que acogía el experimento. Lo interesante del caso es que la tasa de respuestas acertadas volvió al nivel observado en la primera versión del experimento, en la que un examinador comprobaba las respuestas correctas. Y todo ello a pesar de que el código de honor que se comprometían a cumplir no existía. Era fruto de la imaginación de quienes idearon el experimento. La moraleja del caso es que las políticas, procesos y controles en materia de ética y cumplimiento tienen un impacto significativo -como tener a un examinador en la sala- sobre la conducta de las personas y, en último término, de las organizaciones.

Los programas de ética y cumplimiento atraviesan una época dorada en España. Consecuencia, en parte, de las novedades introducidas en nuestro ordenamiento jurídico respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un porcentaje significativo de las mayores compañías que operan en nuestro país han establecido en los últimos tiempos –o están en proceso de hacerlo- programas robustos de esta naturaleza. También están dando carta de naturaleza a la figura del compliance officer o responsable de cumplimiento. Para el sector farmacéutico, nada de esto es nuevo. Como es sabido, ya en el año 2003 la administración norteamericana publicó sus orientaciones –cuya inspiración hay que buscar en las sentencing guidelines norteamericanas de 1991- acerca de las características de un programa efectivo de ética y cumplimiento para las compañías del sector. El estándar, y los que vinieron después, ponen el acento en los elementos que debe contemplar un programa efectivo de esta naturaleza. Esto es, en las políticas, procesos y controles que deben establecer las compañías para poder afirmar, de buena fe, que están siendo diligentes en la prevención, detección y erradicación de malas prácticas. Paradójicamente, el trabajo desarrollado por el sector desde hace más de diez años –la industria farmacéutica es pionera en la autorregulación– no ha tenido el impacto que cabría esperar en la percepción pública acerca de sus prácticas en este ámbito. Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en el Edelman Trust Barometer, estudio internacional que anualmente mide la confianza social en las compañías y que en su última edición situaba al sector farmacéutico entre los últimos puestos.
El nuevo Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, que entraba en vigor a comienzos del presente año, junto con las previsibles reformas del código penal español que verán la luz en el otoño -y que refuerzan lo que debe entenderse por debido control- invitan a pensar en una agenda llena de actividad para los responsables de cumplimiento de la industria farmacéutica a lo largo de los próximos años. Me atrevería a afirmar que se enfrentan a tres retos principales. Primero, deberán asegurarse de que sus compañías han implantado un modelo efectivo de ética y cumplimiento, tal y como lo entienden los estándares internacionales reconocidos en este ámbito y las previsibles reformas legales españolas. En segundo lugar, deberán asimismo estar en condiciones de mostrar que están dando respuesta efectiva a los requerimientos de la industria plasmados en el código de buenas prácticas. En especial, en lo que se refiere al rigor de la información que deberán recopilar, agregar y reportar respecto a transferencias de valor con terceros. Por último, deberán dar seguridad a los administradores de la compañía, a la alta dirección y, en su caso, a la opinión pública en general acerca la robustez y efectividad del modelo de ética y cumplimiento implantado para dar respuesta a los dos retos anteriores. Quizá sea éste último el reto más novedoso para los responsables de cumplimiento de las compañías del sector. Aunque cabe recordar que la revisión periódica y formal del programa de ética y cumplimiento de la compañía debe ser una de las tareas básicas del mandato del compliance officer. Así se ponía expresamente de manifiesto en el Compliance Program Guidance for Pharmaceutical Manufacturers de 2003 antes mencionado. La necesidad de revisar periódicamente los elementos de ética y cumplimiento se encuentra también en las previsibles reformas legales españolas.
Se trata, en definitiva, de dar confianza a la propia compañía y a terceros acerca de la efectividad del modelo de ética y cumplimiento implantado en la compañía. Estar en condiciones de hacerlo requerirá, en primer lugar, contar con un sistema documentado, que describa las políticas, procesos y controles establecidos y como estos responden a los elementos de un programa efectivo de esta naturaleza tal y como lo entienden los estándares relevantes. Dar seguridad requerirá asimismo contar con información de seguimiento, cualitativa y cuantitativa, que dé cuenta a los administradores de la implantación efectiva del modelo de debido control y que permita a aquellos el ejercicio adecuado de su responsabilidad de supervisión, orientación y control. Y requerirá, por último, la revisión de acuerdo a un estándar acreditado de la información cualitativa y cuantitativa que el compliance officer debe poner a disposición de los administradores.
Nada de lo anterior resultará ajeno los responsables de cumplimiento de las compañías del sector farmacéutico español. Pero la ocasión es propicia para que den un paso atrás y muestren, a los administradores y a la opinión pública, que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible.