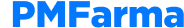Hay dos cosas que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto en lo que afecta a nuestra profesión: la vital importancia de la red de farmacias en la sanidad pública española y, al mismo tiempo, el absoluto desaprovechamiento de la misma.

A la impotencia que hemos sentido como profesionales de la salud, condición que algunos no tenían muy claro si nos correspondía, se ha de sumar la humillación recibida por parte de unas autoridades sanitarias que nos elevaron a la muy digna de respeto (aunque poco ambiciosa) condición de dispensadores de mascarillas, y quienes no han tenido muy claro ni siquiera si merecíamos ser vacunados.
Como en tantas otros otras cosas en nuestro país, la política se interpuso, y no hablo de la política con mayúsculas, esa noble actividad que se ocupa de los grandes asuntos que afectan a la polis, de sus prioridades y de la forma de afrontarlos, sino de una política menor, partidista, sectaria, gremial, y más epítetos que aquí no caben; me refiero a esa que trata sobre el sexo de los ángeles, o de si lo privado es malo y lo público es bueno; o viceversa.
Convendrán conmigo en que, ante una situación de alarma en la que los muertos caen a cientos cada día, urge aprovechar al máximo los recursos disponibles y hacerlo con eficacia. Así lo ven, por lo menos, en las grandes naciones de Europa, en donde los farmacéuticos estuvieron desde el minuto cero en primera línea en la administración de vacunas, cuando aquí todavía estábamos armando una red que ya existía: veintidos mil puntos de vacunación cubriendo todo el territorio español, nada menos. La mayor red sanitaria europea.
Desmotivante, sí, pero antes de lamentarnos del declive de nuestra profesión se impone que hagamos una consistente autocrítica si queremos reflotarla. Sin duda, la imagen que la sociedad tiene de nosotros es muy positiva, y si de nuestros pacientes dependiera ya estaríamos en lo más alto de la sanidad pública, junto con médicos y enfermeras. Desgraciadamente, la imagen que médicos y enfermeras tienen de nosotros es muy distinta, sobretodo en el caso de estas últimas, cuyo sindicato no para de enviarnos declaraciones de amor (pero ya sabemos de qué pie cojean las y los satsitas). Es fundamental que reivindiquemos nuestra importancia ante colectivos con los que tendríamos que estar en profunda coordinación, y la fórmula para hacerlo, a mi modesto entender, solo puede ser una: formación, formación y formación.
Y ahora es cuando me toca hablarles de mi experiencia en el Reino Unido, país en el que me formé profesionalmente y donde ejercí la farmacia durante quince años.
Poco después de llegar a la isla allá por el año 2002, con un inglés limitado y ninguna experiencia en farmacia comunitaria, otra que no fuera la de unas prácticas tuteladas en las que, en seis meses tras el mostrador, jamás vi al titular hacer lo propio (las más de las veces ni siquiera lo vi entrar por la puerta) el gobierno británico firmó un nuevo y ambicioso convenio con la profesión, gracias al cual las farmacias ofrecerían servicios públicos remunerados (muy bien remunerados, permitanme que añada). En contrapartida, la profesión se modernizaría por completo. Tan importante fue aquel episodio, que durante los años que siguieron nos seguíamos refiriendo a ello como el New Contract, y así lo seguían llamando algunos cuando me fui, más de una década después de haberse implantado, cuando de new ya no tenía nada, sino que era un sistema consolidado.
¿Y cómo se modernizaron? Para empezar, toda farmacia debía tener una zona de asistencia personalizada y confidencial (y si usted cree que eso no es posible en su farmacia, tendría que ver algunos de los cuchitriles en los que trabajé; chamizos en los que aquí nadie montaría ni un kiosko de pipas). Una vez la farmacia estaba acondicionada, el farmacéutico se comprometía a una formación continuada, a tantos créditos por año, y además a demostrarlo. Negarse a esto significaba perder la colegiación. Y por último, antes de ofrecer cualquiera de los servicios que la sanidad pública le derivaba, debía realizar el curso pertinente. En esto podríamos resumirlo todo. Tres simples puntos que revolucionan una profesión.
Pero los ingleses ya tenían unos hábitos de dispensación muy saludables antes de ese new deal. Para empezar, cumplen la ley a rajatabla (en mi opinión, demasiado rigurosamente: nadie te venderá un Ventolin sin receta aunque te estés ahogando), y cuando se entrega la medicación al paciente se verbaliza el consejo pertinente sobre cómo tomarla y (más importante) sobre qué no tomar. Cuando en unas vacaciones en España vi a un farmacéutico dispensar una caja de Rhodogil una noche de fin de año sin mencionar que no se puede tomar alcohol me cayó el alma a los pies. Nadie en el Reino Unido dispensaría metronidazol sin antes advertir del efecto Antabus, igual que nadie entrega un tratamiento antibiótico con macrólidos a una persona mayor sin preguntar antes si toman estatinas. Son gestos ya asimilados, preguntas que tienen automatizadas.
Si los farmacéuticos europeos se han puesto a vacunar como si no hubiera un mañana es porque ya habían conseguido hace años poner vacunas, como la de la gripe estacional, conquistas que han logrado gracias a defender muy bien su profesión y a ejercerla con gran profesionalidad.
Y no quiero concluir sin antes lanzar al viento algunos globos de ensayo, de diferente volumen y contenido; con que alguno atrape su atención ya habrá tenido sentido este artículo.
“La formación continuada no es una opción, es nuestro deber”.
“No se trata de esperar a un gobierno más propicio, hay que convencer a cualquier gobierno con argumentos irrevocables; porque tenemos razón”.
“Nuestros argumentos serán irrevocables cuando se acompañen de hechos. No esperemos a que nos propongan cosas, hagámoslas”.
“En una batalla política siempre llevaremos las de perder”.
“Somos un sector pequeño y desmovilizado”.